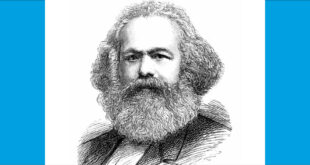Por: Alfredo A. Oranges Bustos
Me preguntaba cómo un hombre había podido absorber tantas responsabilidades de mando, liderar un ejército… liberar ciudades y construir una nación.
Hace algunos años, me inscribí como miembro de la prestigiosa Sociedad Bolivariana de Panamá y luego, cuando accedí a la presidencia del organismo, lo hice con la profunda admiración que me producía el conocer aspectos adicionales de la vida del Libertador Simón Bolívar. Inquietud que fue madurando en mis años de estudiante de secundaria y que adquieren nuevas significaciones durante mis estudios universitarios en Colombia. Me preguntaba cómo un hombre había podido absorber tantas responsabilidades de mando, liderar un ejército, planificar complejas campañas militares, ser un amante notable, liberar pueblos y ciudades y construir una nación. Bullía en mí la inquietud por saber cuál fue el resorte o la brasa ardiente que lo lanzó al campo de batalla y a la acción política despojándose de bienes, familia y relaciones personales.
Fue en este periodo que me convertí en un asiduo visitante de la Quinta de Bolívar en Bogotá, ubicada en el barrio de La Candelaria, en la calle 21 con la Carrera 4ª-30 Este.
Allí recorrí, muchas veces, cada una de sus estancias, sala de recibo, comedor, cocina, pileta de baño privada, habitación del Libertador, sala de armas y pertenencias personales, uniformes, patio y traspatio, pesebreras, sitios para recibir y guardar los coches; aprendí de los guías calificados los recuentos históricos de cada artículo de la casa, uniformes, cama del Libertador, escritorio, etc.
Posteriormente, en mis lecturas sobre el tema, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, encontré indicios en “La Carta de Jamaica”, indicios iniciales y un tanto desdibujados de sus intenciones originales de esa vocación americanista y de la convicción de que la democracia constituye el modelo de Gobierno y la forma de vida que mejor se aviene a la naturaleza humana; posteriormente, en el “Discurso de Angostura”, encontré ya fundidas la compleja visión de un aparato de Gobierno concebido para amplios territorios y diferentes pueblos, con la noción de un Estado Nacional homogéneo e integrado. Finamente, luego de hurgar, releer cada texto, analizar cada discurso, revisar cada frase de sus proclamas y correspondencia, me encontré que todo estaba resumido en el “Juramento del Monte Sacro”, breve proclama hecha ante su maestro y un pariente cercano.
“Un hombre es lo que sus actos han hecho de él”. Esta feliz expresión de André Malraux define a la medida la dimensión de la figura de Simón Bolívar como un personaje dispuesto a la acción transformadora de una sociedad anclada en el medievo, y trasladarla a los albores de la modernidad con las luces de la ilustración; pero de manera inversa al hombre aguerrido que honra su palabra y prestigia su investidura que el medioevo forjó para distingo de los grandes guerreros. Con muy pocas excepciones la existencia de un individuo rebasa ese ámbito de la cotidianeidad y el dominio de lo transitorio anecdótico, y se proyecta mediante actos excepcionales a la dimensión de figura histórica. Metamorfosis en que se abandona la sencilla condición de ser humano para elevarse a la gloriosa dimensión de personaje histórico.
Tal vez, asumiendo el riesgo de una entusiasta sobrevaloración, en Bolívar estamos frente al toque impulsivo de El Cid Campeador; la voluntad indomable de Aníbal cruzando los Alpes; la planeación estratégica de Napoleón Bonaparte; el carisma arrollador de George Patton y la imagen estragada y noble de Don Quijote sobre su jamelgo presto a resolver entuertos. Nos encontramos con un hombre tenaz en el que se funden, la lealtad a sus principios con la férrea voluntad de defenderlos.
Aquella juvenil promesa ante su maestro Simón Rodríguez, teniendo como testigo a su primo Fernando Rodríguez Del Toro, en que se compromete con expresiones de encendido romanticismo e ideales de la ilustración a liberar los pueblos de América, se convirtió en una llama incendiaria que marcó para siempre el resto de su vida. Ese 15 de agosto de 1803, apenas con veintidós años de edad, esas palabras que podían haber sido solo un arranque emotivo que la madurez se encargaría de mitigar, fue el acicate que lo llevó a cruzar las nieves de los Andes en el célebre paso por el páramo de Pisba para atacar al ejército realista y vencer en la batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819, y a llenar de gloria los pastizales de Carabobo: «¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!». Respeto al maestro, amor a los padres, reconocimiento religioso, pero lo que inserta esa promesa entre los grandes compromisos políticos de ayer y hoy, es el componente axiológico que vincula el honor y el amor a la patria como esencia del dirigente.
Desde las colinas del Monte Sacro hasta el vértigo final de su viaje en las turbias aguas del Magdalena para acudir a una cita, que la muerte no lo dejó cumplir, se traza una vida signada por derrotas y tragedias, pero también por el esplendor del valor y la gloria, en que ni unas ni otras tuvieran capacidad de doblegarlo ni el brillo para cegarlo. Ese derrotero juvenil trazado por el rechazo de un sistema cuya opresión padecía, a pesar de su condición privilegiada de rico heredero, y que lo lleva a abandonar posición social, comprometer fortuna familiar y anclar su futuro a tarea enorme de sacrificios y lucha, es también el compromiso con un continente cuyos pueblos apenas despertaban ante las exigencias de un nuevo orden político y a los valores de sociedades que despertaban del letargo del absolutismo.
Todo está contenido en ese juvenil juramento ante su maestro: “juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español”. Tenemos allí la brecha que abre la ruta hacia la tarea inmensa de liberar a sus pueblos, integrar sus territorios y construir una nación. Como expresara el escritor cubano, Alejo Carpentier: “La grandeza del hombre está en imponerse tareas”, El Libertador, a lo largo de su vida, se fue imponiendo tareas, muchas de ellas por encima de sus fuerzas, otras con riesgos inauditos, algunas adversando a sus seguidores y la mayoría con la muerte a cuestas.
Desde los días iniciales de la lucha independentista, bajo el mando del general Francisco Miranda, en los cuales se puso a prueba la tenacidad impulsiva de Bolívar y la cautela de los años de Miranda, quedó demostrado que un espíritu indomable, cuyos ideales libertarios habían sido caldeados en la Europa Napoleónica, estaba a punto de sentar su impronta en una nueva fase de la lucha y que en los años venideros sería la adarga encendida al costado del Imperio español. Esa vocación de combate expresada en su “juramento” se reitera con el hecho aciago de los terremotos de Caracas de marzo y abril de 1812 y que destruyó las principales ciudades ya en manos de la Nueva República con un saldo de 20 mil muertos, cuando en respuesta a clérigos realistas que veían la catástrofe como castigo divino, el joven dirigente contestó airado y arrogante: “¡Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca!”.
Esa tesonera lucha por vencer la adversidad de la naturaleza la traslada al campo de batalla, cuando, el 15 de junio de 1813, en la ciudad de Trujillo, decreta la llamada “Guerra a muerte”, en respuesta a los crímenes cometidos por el general Domingo Monteverde, apoyado por las cabalgadas mercenarias y sanguinarias de José Tomás Boves contra las tropas y la población civil venezolana. La orden de fusilar a todo militar realista capturado, incluso aquellos que se encontraban en hospitales y perseguir hasta los llanuras y páramos a los temibles Centauros de Boves, no fue una medida transitoria contra el terrorismo de la campaña, fue la tónica generalizada de la guerra por ambos bandos hasta que el general Pablo Morillo se reuniera con Simón Bolívar, el 26 de noviembre de 1820, para firmar el “Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra”. Después de siete años de lucha encarnizada y sangrienta, Morillo admite que la guerra estaba perdida y quiso darle una salida airosa al conflicto. El 24 de junio de 1821 la Batalla de Carabobo cierra la lucha por la independencia de la Gran Colombia.
El 22 de junio de 1819 cruza el páramo de Pisba para iniciar su ascenso a la cordillera de los Andes y sorprender las tropas españolas en Bogotá, con una tropa de dos mil hombres mal armados, sin ropa adecuada para las bajas temperaturas, sin aclimatarse, un magro avituallamiento y empeñados únicamente por la voluntad de un líder y las ansias liberacionistas emprendieron una marcha desesperada, que solo había emprendido Aníbal con su sus legiones y elefantes al atravesar los Alpes para poner sitio a Roma. El resultado de la batalla y el rendimiento de Santa Fe de Bogotá no puede quitar lustre y riqueza épica a la travesía de los Andes que expresa la voluntad y decisión de un dirigente continental.
El ideal romántico resumido en un personaje icónico, en el cual la heroica travesía sobre las heladas cimas de los Andes abre las puertas a la libertad creadora que matiza la ambivalencia de los hechos. “Mi delirio sobre el Chimborazo” es la evocación sublime de un espíritu amante de la paz y la belleza envuelto en la vorágine de la guerra.
En el otro extremo de la balanza, como si fueran acciones ejecutadas por personajes diferentes, el llamado para convocar un Congreso en la ciudad de Angostura el 19 de febrero de 1819 para declarar la independencia de Venezuela y Colombia y el 15 de enero de 1820 para crear la Gran Colombia como Estado Nacional, son prueba de la tenacidad y claridad de objetivos en la mente de El Libertador, en que demuestra que la lucha armada y la independencia solo son medios para alcanzar el gran fin de consolidar una nación fuerte, grande e integrada, capaz de resistir las amenazas de la expansión imperialista de potencias emergentes. El militar y el estadista reunidos en una misma persona que encuentra tiempo y ocasión para atender las prioridades de un proyecto concebido no para dominar, ni establecer recintos de poder, sino para liberar pueblos extendidos en un continente de abandono y sobreexplotación. A diferencia de otros grandes militares de las luchas independentistas como José de San Martín, en Argentina, que una vez logrado los objetivos se retira y pasa el resto de su vida en Londres, dejando al recién creado país en manos de las huestes gauchas de Juan Manuel Rosas; o el segundo plano que escogió Vicente Guerrero, en México, cediendo paso a las ambiciones imperiales de Agustín de Iturbide y al irresponsable comportamiento militar de Antonio López de Santana, Bolívar escogió el duro camino de dar forma al Estado Nacional y construir una nación cuyos recursos utilizados en beneficio de sus pueblos y para que sus necesidades fueran atendidas con prioridad. Desde las leyes para la explotación minera, lineamientos para la educación pública, revisión para las concesiones navieras, distribución de la tierra, hospitales y salud pública, pensiones a los combatientes. Todo fue materia de su particular interés y ocupación y motivo de desvelos y desgastes que precipitó su enfermedad.
Suma de tareas que forjaron una misión que trascendió el propósito inicial de liberar a su pueblo, y lo llevó a la más difícil empresa de construir una nación en un clima de incertidumbres y desavenencias por intereses particulares o regionales y el apego a la tradición colonial. Si fueron difíciles las casi dos décadas de cruenta lucha y derramamiento de sangre, más ardua fue la tarea de organizar políticamente tan vastos territorios con una población sumida en la ignorancia, hacendados convertidos en señores feudales, jefes militares devenidos en caudillos regionales, ex funcionarios coloniales transformados en políticos oportunos y potencias extranjeras al acecho de riquezas naturales y nuevos territorios.
Ese último punto de ruptura es importante, porque el liberalismo económico era el soporte doctrinario que Jeremías Bentham y Herbert Spencer habían esparcido por Europa y caído en oídos atentos de entusiastas seguidores en los países recién liberados, y que extrapoló las pasiones políticas entre aquellos que creían en la necesidad de preservar las riquezas nacionales para ser explotadas por los nacionales en beneficios del país, encabezados por Bolívar, y aquellos que consideraban la necesidad de abrir las puertas al libre comercio, a la inversión extranjera y la economía de mercado representados por Santander. Diferente a muchas visiones equivocadas que asocian el supuesto conservadurismo de Bolívar a posiciones reaccionarias, endilgada por sus adversarios, era una política de protección de la riqueza nacional y crecimiento autónomo de las naciones.
La historia demostró que era una lucha imposible en un mundo en que el capitalismo estaba en plena etapa de expansión.
Lo más difícil, y que requirió medidas especiales, fue la lucha contra la corrupción generalizada que, sin la presencia de la Corona española, se esparció sobre la vida política y económica de las nuevas naciones, al calor de las exigencias de las teorías del mercado de libre comercio. Enfrentamiento que condujo a la ruptura con algunos de sus colabores más cercanos que veían en la inversión extranjera, en especial la inglesa, y la práctica del libre comercio sin regulaciones y con concesiones generosas, la oportunidad de hacer riqueza y modernizar un incipiente Estado Nacional, que aún carecía de los instrumentos legales para su institucionalización.
Con espíritu Robespierano, el 12 de octubre de 1824, como dictador plenipotenciario del Perú, decreta la pena de muerte contra todos aquellos funcionarios que “hayan malversado o tomado para sí” parte de los bienes del Estado, en Caracas, en 1827 legisla contra todo usurpador de bienes del Estado, “que por pequeño que sea el montamiento incurrirá en la pena de muerte y confiscación de todos los bienes” y, en 1829, en Bogotá, dicta medidas para penalizar con cárcel y confiscación de bienes a funcionarios de Hacienda y de Aduanas que incurran en los delitos de contrabando y apropiación, reforzando las medidas que Francisco de Paula Santander había tomado en 1925. La lucha contra la corrupción significó para el Libertador una lucha más agobiante y difícil que el enemigo frontal en el campo de batalla y la tarea sesuda de crear las instituciones de una nueva nación.
Sus días finales, en su recorrido por el Valle del Mompox, hoy Departamento de Bolívar, y sobre las aguas del Magdalena, dejó en su nutrida correspondencia testimonio de su estado de ánimo y de su ferviente deseo de convencer a José Antonio Páez para mantener a Venezuela como parte de la Gran Colombia. En esos días finales chocan las esperanzas de mantener consolidado el sueño de una nación grande y poderosa y la frustración que lo asalta por las amenazas que se ciernen sobre su legado. Las cartas nostálgicas y llenas de pesares escritas a Fanny de Vilar, en las que expresa, con frases como “He arado en el mar”, su percepción del fracaso en la que empeñó su vida; las dolorosas misivas de despedida enviadas a Manuelita Saénz, su fiel compañera, las que llegarán a manos de la amada después de su muerte, en las que le pide perdón por haberla arrastrado en esa lucha interminable; las ordenanzas militares a José Antonio Sucre, en que, con paternales palabras, lo conmina para que regresara a Bogotá, con el fin de asumir el control del Gobierno.
2 Hay varios Likes:) Gracias... El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.
El Periódico de Panamá Revista de Análisis Político, Económico, Social y Cultural.